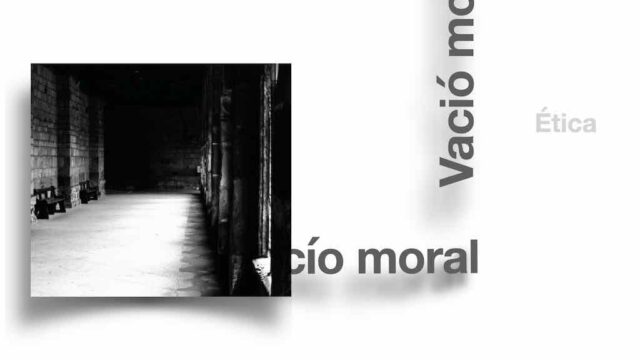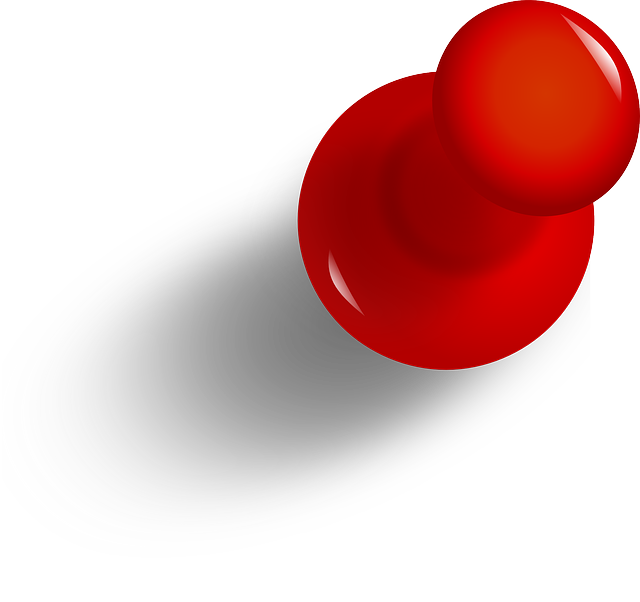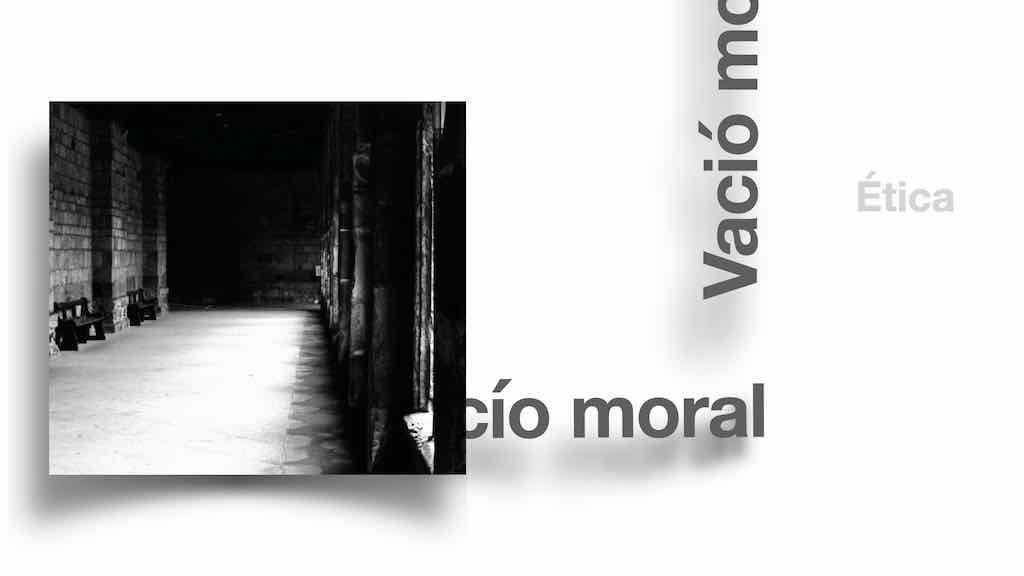Un asunto muy ligado a la división del poder y la defensa de la libertad. ¿Qué es laicismo? Su definición y tipos. Las dos interpretaciones y las consecuencias y características de cada una. Más el error olvidado de la educación laica.
Índice
12 minutos
En breve: preguntas y respuestas
Una forma de pensar que separa los asuntos religiosos de los públicos. Su expresión es la separación entre iglesias y gobierno. Ellas no se meten en asuntos gubernamentales y ellos no participan en asuntos religiosos.
Dependiendo de su combatividad, puede existir el laicismo amigable o razonado que solo enfatiza la separación de poderes eclesiásticos de los políticos. Su opuesto diametral es la teocracia.
Pero también, puede existir el laicismo combativo o rudo que busca la desaparición de iglesias y religiones, por ejemplo, en la educación.
Por un lado, tiene la ventaja de crear un régimen de libertad y tolerancia religiosa que es compatible con el resto de las libertades de un sistema liberal. Por el otro, es imposible la absoluta separación entre ambos poderes. Hay temas y asuntos en los que conviene la intervención de los dos poderes.
Laicismo, significado e interpretaciones
Es el tema qué es laicismo y sus dos interpretaciones.
Definición
Está bien expresado su significado en esta idea:
«El laicismo es la corriente de pensamiento, ideología, movimiento político, legislación o política de gobierno que defiende o favorece la existencia de una sociedad organizada aconfesionalmente, es decir, de forma independiente, o en su caso ajena a las confesiones religiosas». es.wikipedia.org. Mi énfasis.
Puede comprenderse razonablemente también en esta otra forma de describirlo:
«Este principio [de laicismo] se realiza a través de los dispositivos jurídicos de la separación del Estado y las distintas instituciones religiosas, agnósticas o ateas y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares. Puede definirse la laicidad como un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos». laicismo.org. Mi énfasis.
En su fondo, la separación o división del poder. La separación del poder político del poder religioso. Una sana política de la que derivan las libertades religiosas y de creencia.
📍 El concepto es propio de tiempos seculares, multiculturalismo y ambientes con moral de alternativas múltiples, en los que la tolerancia es una virtud bienvenida. Se relaciona también al fenómeno de la diversidad moral frente a la verdad, el examen de medios y fines y a la necesidad de poner límites a la tolerancia.
Tipos de laicismo
Aunque las definiciones sean razonablemente claras, ellas pueden tener variaciones en su interpretación. Eso puede mostrarse en los dos tipos de laicismo, dependiendo de su radicalismo.
Laicismo amigable
Es la interpretación del laicismo amistoso. La que conocemos por libertad religiosa. Las religiones se practican con libertad y cada persona decide sus creencias religiosas. Los gobiernos no se meten en esas cuestiones. Simplemente las dejan ser. Su otro nombre es separación iglesia-estado.
Ha sido explicado así:
«[…] el Estado no debe inmiscuirse en la organización ni en la doctrina de las confesiones religiosas, y debe garantizar el derecho de los ciudadanos a tener sus propias creencias y manifestarlas en público y en privado, y a dar culto a Dios según sus propias convicciones. También debe garantizar el derecho a la objeción de conciencia […] el Estado y la Iglesia u organización religiosa mantendrán relaciones de colaboración en los asuntos que son de interés común, como el patrimonio histórico y artístico, la asistencia religiosa en centros estatales como cuarteles, hospitales o prisiones, el derecho a la enseñanza con contenido religioso, etc.» es.catholic.net
Es un laicismo de convivencia pacífica y colaborativa, aunque no esté exento de ocasiones de roce y desacuerdo.
Laicismo rudo
La otra interpretación del laicismo, intenta borrar las relaciones entre gobierno e iglesias. Las limita, obstaculiza, ignora y confina al campo privado. Ha sido descrito de la siguiente manera:
«[…] se debe prohibir que el Estado mantenga relaciones con la Iglesia u otra organización religiosa. Según este concepto de laicismo, no puede haber […] colaboración entre las autoridades religiosas y estatales […] Esta ausencia de relaciones incluye la falta de colaboración económica con la Iglesia incluso en asuntos de tanto interés público como es la conservación del patrimonio artístico. [se niegan] aportaciones económicas a asociaciones o fundaciones confesionales que contribuyen al bienestar y al desarrollo de la sociedad […] llegan a criticar que los Obispos den indicaciones a los fieles sobre asuntos […] como el aborto o la eutanasia o la homosexualidad». Ibídem
Este segundo de los tipos de laicismo tiene versiones radicales. Por ejemplo, la prohibición de símbolos o manifestaciones religiosas públicas y la asistencia de autoridades públicas a ceremonias religiosas. Incluso, la prohibición de actividades religiosas, el cierre de templos, el control de ministros y similares.
Es un laicismo de enemistad y conflicto que se entiende como una lucha por el poder y el dominio de la sociedad.
Obviamente entre ambas interpretaciones, la realidad presenta situaciones variadas intermedias.
La división de poderes
El laicismo separa poderes religiosos de políticos, un principio sano de libertades personales. Esta división del poder da una clave para diferenciar aún mejor entre el laicismo amigable y el rudo.
La separación iglesia-gobierno es una división del poder sobre la sociedad. No sugiere que alguno de los poderes separados deba desaparecer. Al contrario, ellos deben mantenerse. Separados, conviviendo, pero existentes.
En la teocracia se unen una religión y el gobierno para formar una sola unidad de poder sobre las personas. Aquí se viola la separación iglesia-estado y dejan de existir las libertades religiosas, de expresión y creencia.
En el laicismo rudo, llevado a su versión radical, la religión desaparece y solo queda el Estado. No es que haya separación iglesia-estado porque ya nada hay que separar. El poder de las religiones e iglesias deja de existir.
Consecuencias de la desaparición de iglesias
Desbalance del poder
Esa desaparición de la escena social, de las iglesias y religiones, crea un desbalance en la sociedad. Un desbalance de poder.
📌 Las religiones e iglesias, que son uno de los contrapesos políticos del gobierno, dejan de actuar así. Los gobiernos, entonces, dejan de tener esa limitación a su poder.
Se termina con un gobierno con más poder. Una mala noticia para los defensores de la libertad.
Si el gobierno ha anulado una de las libertades más esenciales, la religiosa, y ya no hay separación iglesia-estado, ese gobierno abre la posibilidad de anular o limitar otras libertades y hacerlo con menor oposición.
Esta consecuencia suele ser sorpresiva para los defensores de la libertad que apoyan al laicismo, sin entender que la libertad religiosa es algo que también deben defender (incluso cuando algunos de ellos no tengan religión). Ella limita el poder del gobierno, al que los liberales miran con gran recelo.
Vacío moral
Las religiones son además fuentes importantes de reglas de comportamiento, eso que llamamos moral. Si las religiones se desvanecen de la escena social, entonces queda un vacío moral que debe llenarse de algún modo.
Si se vive en un régimen no democrático, el vacío será llenado con la voluntad de los gobernantes. Ellos decidirán las reglas morales según su voluntad y, por supuesto, conveniencia política. Es el estado totalitario.
Si se vive en un régimen democrático, el vacío será llenado por diferentes medios: opinión pública, votaciones, discusiones legislativas, fallos judiciales, decisiones ejecutivas. Todas ellas sujetas a presiones de cabildeo y de ONGs. La moral será definida y modificada por una combinación de mayoría y presión política.
No importa con cuál de las dos posibilidades se llene el vacío moral, el resultado será una moral cambiante y relativista, en la que no hay posibilidad de valores absolutos y permanentes. La libertad necesita moral.
Bajo esta situación no podría siquiera defenderse a la libertad como un absoluto. Tampoco a la vida. Ni siquiera a la libre expresión, a la que el estado podría definir a su antojo.
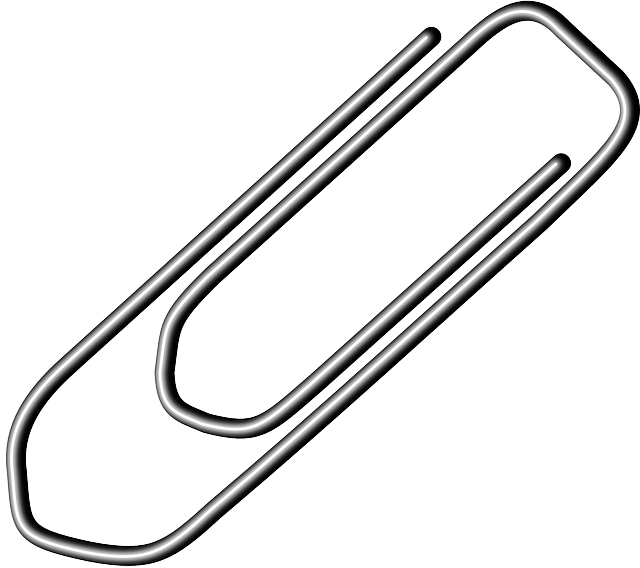
Para ponerse a pensar
El centro de la columna es entender al laicismo como un deseable mecanismo de separación y balance entre poderes que son independientes entre sí.
Ese equilibrio evita los problemas del exceso de poder y permite mantener a la república y al estado de derecho que son base de las libertades humanas.
También se relaciona con las ideas de la razón de ser de la ley, de leyes justas e injustas y la respuesta real a ¿quién hace las leyes?
Un campo en el que se manifiestan esos dos tipos de laicismo: amigable y rudo, prefiriéndose el amigable por su civilidad.
Tangencialmente abre la conversación al rico tema de la defensa equivocada de la libertad y el sentido y propósito de la vida. Más aspectos como la libertad necesita religión como guía moral y la opción de la educación religiosa.
Defender a la libertad
La conclusión parece obvia. ¿Quiere alguien defender a la libertad humana? Para hacerlo no debe descuidar a la libertad religiosa.
Y si lo hace, entonces dará un paso en la dirección equivocada. En otras palabras, el laicismo rudo es una de las vías para el totalitarismo.
Esto ha sido expresado bien.
«La laicidad integrista [ruda] viene a ser, pues, una especie de paternalismo, que intenta proteger al ciudadano de toda influencia religiosa —y de instituciones como la Iglesia católica— porque estima que tal influjo es irracional y corrosivo de la libertad. Y esto justamente porque, según esta concepción de la laicidad, la religión no habla en nombre de una legitimidad procedimental democrática o de mayoría, sino en nombre de una verdad que reclama validez sin ser fruto de un discurso democrático o de un consenso mayoritario». Cristianismo y Laicidad, de Martin Rhonheimer
Características del laicismo
Punto central
La gran ventaja del laicismo amigable es la de minimizar la posibilidad de abusos de autoridad gubernamental o religioso, resultado casi seguro de unir al gobierno y alguna iglesia. Podría suceder que unidos los dos poderes, se castigara a quienes cambiaran de la religión oficial a otra.
Esa es la consecuencia del laicismo, la libertad religiosa que florece cuando se separa a la política de las iglesias y de mantienen ambos poderes. Cualquiera entiende esto.
Pero lo que parece más difícil de comprender otras características del laicismo.
No puede decidir sobre las religiones
Primero, por lógica obvia, bajo el laicismo amistoso, el gobierno no tiene la capacidad para concluir que no hay una religión verdadera. La posibilidad sigue existiendo, con la libertad religiosa como un medio para que la persona la encuentre.
Igual, por necesidad lógica, el laicismo amistoso puede hacer creer al gobierno que es posible que todas las religiones sean falsas. Pero esta posibilidad la decide la persona libremente, sin que el gobierno tenga nada que hacer oficialmente al respecto.
Tampoco puede concluir el laicismo amistoso que exista una equivalencia total entre las religiones. No significa que deba aceptarse un «indiferentismo teológico» (la frase de M. Rhonheimer).
Cada religión puede reclamar para sí misma la posesión de la verdad divina y será asunto personal el aceptarla o no. No será asunto político el aceptar el reclamo de una iglesia como tampoco el hacer oficial que no hay religión verdadera. El gobierno se abstiene de esto.
No es una posición contra iglesias y religión
📌 El laicismo amistoso no tiene como consecuencia política la postura estatal contra la religión. No implica aceptar en la política una postura atea (que sería como oficializar la no religión).
La neutralidad religiosa del laicismo no tiene como consecuencia el ateísmo político, solamente la neutralidad gubernamental.
Tampoco tiene como característica la anulación de la participación religiosa en la vida pública. Esto se piensa con frecuencia: se dice que la religión debe ser parte solo de la vida privada de las personas, no de la vida pública.
Hay una fuerte corriente del laicismo que propone eso precisamente. Ella entiende al laicismo como la no participación pública de ningún elemento religioso (lo que vería como intromisión religiosa en la vida política).
Puede haber coincidencias
El laicismo no implica que sean inaceptables las coincidencias de ideas entre religiones y gobiernos. Sería imposible la situación de total independencia de ideas morales. Si varias religiones consideran grave falta al asesinato, no hay nada de malo en el que las leyes coincidan con esa norma.
El caso de una ley que contradice una norma religiosa, como el aborto legalizado, muestra la posibilidad opuesta. Ilustra también la situación en la que personas, sin acudir a argumentos religiosos, se oponen a tal ley.
También, prohibir que las iglesias expresen su opinión, sería un acto de censura.

Globo de ideas relacionadas
La primera de las ideas que surge en este tema general es el de ¿qué es división del poder?
En especial el de la clásica división de poderes de Montesquieu.
También trae a colación el uso político de las creencias religiosas y, por supuesto, el tema de la educación laica.
Concluyendo
Hago una cita de la obra de Rhonheimer, M., Cristianismo y laicidad: historia y actualidad de una relación compleja. Ediciones Rialp, donde se lee:
«La esencia de lo que denomino ‘concepto político de laicidad’ puede definirse como exclusión de la esfera política y jurídica de toda normatividad que haga referencia a una verdad religiosa —justamente en cuanto verdad—; lo que trae consigo la neutralidad e indiferencia pública respecto a cualquier pretensión de verdad en materia religiosa […] Este planteamiento no significa que el Estado sea ‘creyente’ sino que la vida pública de un país no se cierra a priori a la presencia de una dimensión religiosa de la existencia humana».
Otros lectores también leyeron…
[Actualización última: 2023-07]