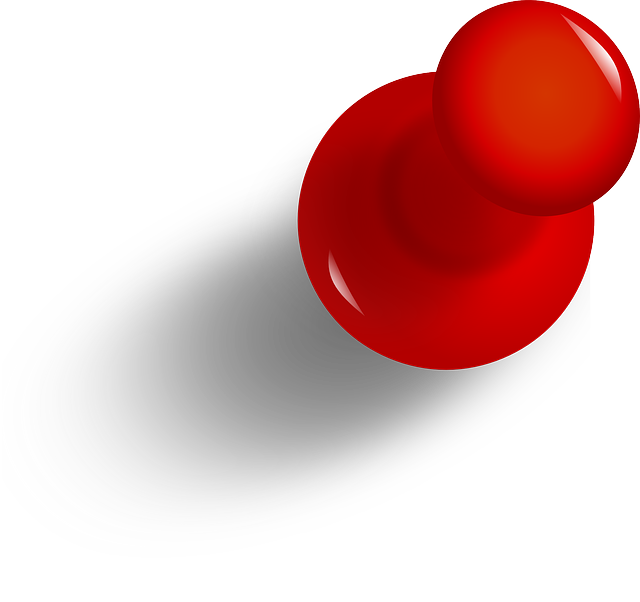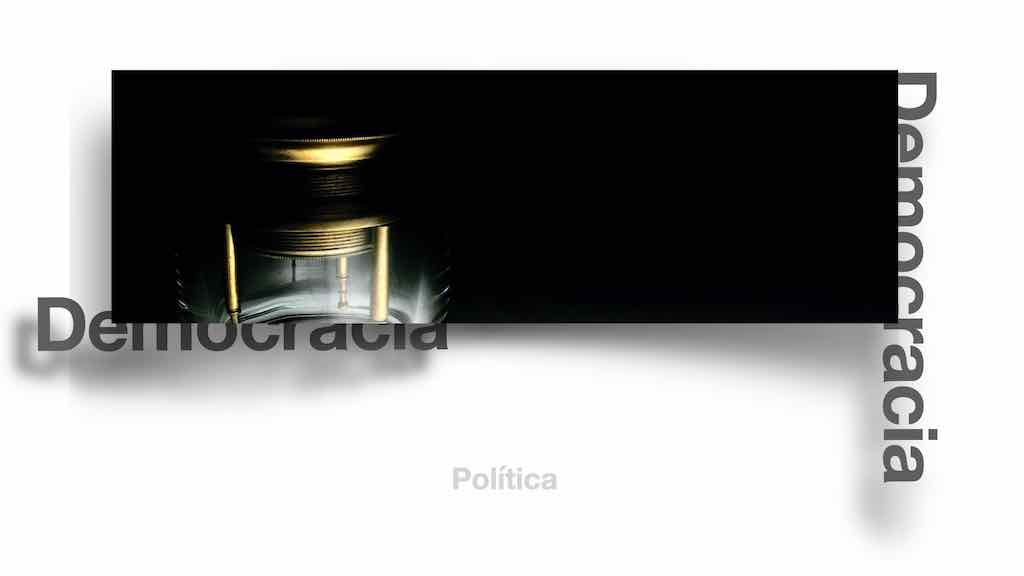La formación de una burbuja política que va de la euforia a la crisis, y que puede repetirse cíclicamente. Es un ciclo democrático que lleva de la ilusión inicial al desencanto posterior.
Tabla de contenidos
- El ciclo de ilusión a desencanto democrático
- Un fenómeno democrático
- Escenarios posibles
- Burbujas políticas
- En resumen
- Introducción
- La desilusión con la política, el inicio
- La causa de la desilusión con la política y la democracia
- La ambición de la perfección en el mundo
- Conclusión: aceptar a la imperfección
15 minutos
El ciclo de ilusión a desencanto democrático
Lo que explico a continuación es un fenómeno de burbuja política que describe reacciones del electorado en dos momentos diferentes. Al inicio de un gobierno elegido en una democracia y tiempo después.
La ilusión inicial
El ciclo que termina en un desencanto democrático da comienzo con una ilusión inicial, cuando se instala un nuevo gobierno.
Este ha ganado por mayoría y, en lo general, se tiene un ambiente de esperanza en que el nuevo gobierno cumpla sus promesas y se mejore la situación.
Ya que los candidatos a gobernar han basado sus campañas en la crítica al gobierno actual, la percepción general es una negativa: se piensa que se está en una situación peor a la real, incluso de crisis. Y que será el nuevo gobierno el que mejorará las cosas.
Al inicio del gobierno, la percepción generalizada es de optimismo un tanto idealizado. El ambiente es uno de confianza e ilusión en la mejoría de la situación percibida como mala y existe la esperanza de que gracias al nuevo gobierno eso se remediará.
El desencanto posterior
El ciclo termina tiempo después, cuando se tiene una percepción generalizada de que el desempeño del gobierno no corresponde a las expectativas generadas. Es la brecha entre lo esperado y lo realizado.
📌 Este es un sentimiento amplio de decepción entre el electorado, un chasco y un desencanto. La ilusión creada por el nuevo gobierno con su victoria electoral no se ha materializado. Una actitud de desengaño, fiasco y desilusión con la democracia.
Las grandes promesas del nuevo gobierno, reiteradas durante el período electoral, no han sido logradas.
Cuanto más ambiciosas hayan sido esas promesas, mayor será la desilusión en este ciclo democrático que comenzó con una ilusión y termina así, con desencanto. Estalla la burbuja política.
La estructura del ciclo de ilusión a desencanto democrático
Es posible comprender esta serie de fases de manera esquemática:
- Fase: gobierno existente criticado por candidatos en campaña que lo critican y producen una percepción de crisis o similar.
- Fase: elección de nuevo gobierno en medio de una situación generalizada de optimismo y esperanza.
- Fase: tiempo transcurre sin promesas cumplidas y el optimismo inicial desaparece.
- Fase; aparece una percepción general de desilusión y desencanto con el gobierno en funciones y que es alimentada por la oposición y los candidatos a gobernar en las siguientes elecciones.
- Fase: se crea de nuevo una expectativa de esperanza e ilusión en el candidato ganador y el ciclo comienza de nuevo.
Un fenómeno democrático
El ciclo de la ilusión al desencanto es netamente un suceso de regímenes democráticos. Ellos producen dos situaciones propicias al esta burbuja política.
Libertad de expresión
Primero, son regímenes con libertad de expresión, lo que facilita las críticas al gobierno existente especialmente por parte de quienes ambicionan ganar las elecciones y formar el nuevo gobierno.
Esto es lo que puede producir la percepción entre el electorado de que la situación es peor de lo que realmente es, lo que conviene a los opositores ampliando sus probabilidades de ganar las elecciones.
Cambios pacíficos de gobierno
Son regímenes que solucionan el cambio de gobierno por medios pacíficos, por medio de elecciones, es decir, votos decididos por personas que así resumen sus opiniones políticas.
Presupone la aceptación general del principio de mayoría por todas las partes.
Ambición de poder
La democracia canaliza la ambición de poder de algunos a procedimientos aceptados, pero no reduce esa ambición entre gobernantes que buscan ganar elecciones y están dispuestos a todo.
Las campañas electorales, por tanto, no son duelos entre caballeros con altos estándares éticos. Son más bien conflictos sucios entre personas que saben que juegan el todo por el todo en la siguiente elección.
Electorado impreparado
Es una realidad que el electorado, en su gran mayoría, evalúa a candidatos por las percepciones que tiene de ellos, sin realizar estudios comparativos de las políticas que proponen.
Como consecuencia, los candidatos en este ciclo democrático que ilusión a desencanto, colaboran a él creando precepciones personales de grandes esperanzas e imágenes de terrible situación presente.
Y sobre esto reacciona el electorado alimentando sus grandes expectativas en los candidatos. Sin propiamente tener la opinión pública que la democracia requiere.
Escenarios posibles
El ciclo de la ilusión al desencanto en un sistema democrático produce la necesidad de examinar cuatro posibilidades de escenarios de esta burbuja política.
1. Buen gobierno electoral y buen gobierno en la realidad
Este es el ideal e impide el ciclo analizado. Las promesas de campaña son las correctas y ya en funciones, el gobierno cumple razonablemente con ellas.
2. Buen gobierno electoral y mal gobierno en la realidad
Este es el escenario que da origen al ciclo que va de la ilusión al desencanto democrático. Como candidato ofrece promesas que como gobierno no cumple o son imposibles de realizar.
3. Mal gobierno electoral y buen gobierno en la realidad
Una posibilidad curiosa que suele ser mencionada, la de un mal candidato que resulta ganador y que ya en funciones implanta un gobierno bueno y con resultados.
4. Mal gobierno electoral y mal gobierno en la realidad
Este escenario también abre la posibilidad del ciclo democrático, por producir una situación de desencanto que propicia el inicio del ciclo con candidatos que crean grandes expectativas.
Burbujas políticas
Una manera de entender al ciclo de ilusión a desencanto democrático es la imagen de las burbujas económicas. Las que comienzan con un boom espectacular y acaban con una crisis terrible.
Tomando como inspiración a un economista, Hymam Minsky y sus etapas de la burbuja económica, puede hacerse un traslado a la política.
Etapa 1: dislocación y desplazamiento
El terreno político se obsesiona con el nuevo gobierno posible, con su novedad y sus promesas. Es un estado febril de esperanza con expectativas enormes.
Esta etapa se crea esencialmente durante las elecciones, tiempo en el que se combina el desencanto con el gobierno saliente y la ilusión que produce uno de los candidatos.
Etapa 2: boom político
Emerge un gran ganador que concentra las grandes expectativas y comienza su gobierno en medio de una popularidad y una aprobación significativas.
Un gran festín popular y de medios comienza y el gobierno nuevo inicia acciones. Y que puede significar con facilidad la entrada de la demagogia al terreno político.
Etapa 3: euforia
Estos son los momentos en los que el nuevo gobernante navega en una ola enorme de popularidad. Se le percibe ya como alguien sin el que el país no podría vivir. Es indispensable para el bien del país. La burbuja política está en su clímax.
Solo él representa el gran cambio que todos necesitan. Ya no hay precaución ni cautela: se trata de un gobernante genial. Sus partidarios se han tornado incondicionales y su popularidad es casi incondicional.
Etapa 4: inicia la realidad
Esta etapa corresponde al momento en el que el político ha comenzado a tomar decisiones y ellas son menos efectivas de lo que se pensaba. Ya no se le percibe como antes.
Ha mostrado sus imperfecciones y los más visionarios comienzan a comprender la realidad. A pesar de eso, siguen las grandes expectativas entre la mayoría de sus fanáticos. Se espera mucho de él.
La espectacularidad esperada se enfrenta a la realidad inevitable. Es un proceso gradual que va de la euforia de la elección ganada a pasos pequeños de realidad, los que acumulados comienzan a presentar disparidad entre lo esperado y lo real.
5. Etapa: la desilusión completa
Esta etapa final del ciclo de ilusión a desencanto democrático corresponde a la desilusión creciente que llega a total con el gobernante elegido.
Es claro ya para casi todos que no era lo que se había pensado. Solo permanecen leales unos pocos que niegan el fracaso y culpan al resto.
Explota la burbuja política esperanzadora de la euforia. Comienza a difundirse rápidamente la percepción de que no es tan inteligente como se creía. Sus políticas fracasan. Los resultados no son lo grandiosos que se pensaban.
No solo se entiende que es un hombre igual a todos, sino que es como todos los gobernantes anteriores, quizá peor.
Y todo comienza otra vez
Cerca del término de su período, cuando comienzan las campañas electorales del siguiente gobierno, inicia la posibilidad de otro desplazamiento, la primera etapa con la que inicia otro ciclo democrático de ilusión y desencanto. El gobernante mismo puede sufrir esa misma frustración.

Globo de ideas afines
En resumen
Se ha apuntado la existencia de un ciclo democrático o burbuja política que va de una gran ilusión y grandes expectativas a una etapa final de desencanto y decepción.
Y que tiene tendencia a repetirse como ciclo en el siguiente período electoral. Un fenómeno curioso que es propio de la democracia cuando ella es entendida como un sistema de búsqueda del gobernante milagroso y no como lo que es, una forma de gobierno destinada a defender a la libertad.
Este ciclo puede muy bien tener un origen en la mentalidad de quienes suponen, incluso sin darse cuenta, de que los gobiernos pueden y deben ser responsables de la felicidad personal.
Introducción
El desencanto con la democracia es producto de sus expectativas exageradas. Demasiadas esperanzas puestas en un régimen cuyos resultados contrastaron con las esperanzas que había creado.
Se le supuso capaz de todo, una especie de gran remedio político que podría incluso cambiar a la naturaleza humana. Fue una visión política inexacta causada por un optimismo desorbitado, por un romanticismo político delirante.
📕 La idea explorada en esta parte fue tomada la obra de Ratzinger, Joseph, Iglesia, ecumenismo y política. Madrid. Biblioteca de Autores Cristianos, Parte Tercera, Sección Segunda, II «¿Orientación Cristiana en la Democracia Pluralista?», pp, 223-231.
La desilusión con la política, el inicio
Ratzinger inicia esta parte de la obra diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa recibió con entusiasmo a la democracia.
Fue tanto ese entusiasmo que con inocencia se pensó en la democracia como una religión. Pero hoy las cosas son distintas, existe malestar a causa de las expectativas demasiado grandes que provocó.
Inclusive en las ocasiones de buenos gobiernos democráticos, no se ve a este sistema como la mejor de las posibilidades. Los problemas económicos y algunas formas de pensamiento están atacando a la democracia en sus raíces. La democracia ha producido desilusión política.
Por eso es necesario examinar con orden eso que amenaza a la democracia y, por consecuencia, a la libertad.
La causa de la desilusión con la política y la democracia
El principal peligro es la falta de capacidad para reconocer que somos imperfectos y que las cuestiones humanas son por tanto imperfectas. El ansia de lo perfecto es enemigo de lo bueno que se hace a diario.
Pero la realidad es que lo cotidiano produce tedio, un hastío creciente que alimenta un anhelo y un apetencia por la anarquía. Creemos que debe existir algo mejor en alguna otra parte.
De la democracia se esperó más de lo que ella podía realizar. No se tuvo en cuenta la imperfección humana y que, por tanto, la democracia es también imperfecta.
Sin embargo, se conserva la expectativa de perfección. Si la democracia no lo fue, se concluye, debe buscarse otro camino que lleve a lo perfecto. A la sociedad intachable.
La ambición de la perfección en el mundo
Continúa Ratzinger diciendo que en la actualidad hay una idea vaga y difusa que es común denominador en muchas ideas y pensamientos.
Incluso esta idea imprecisa y ambigua se encuentra entre los cristianos. Hasta en obispos. Se trata de la idea de que nuestra historia ha sido hasta nuestros días una trayectoria sin libertad. Pero que en el futuro podremos tener una sociedad perfectamente justa.
Esa nueva sociedad justa y perfecta que se anhela no es el Reino de Dios. Es simplemente un reino en el que un nuevo moralismo ha sustituido a las razones de política y economía.
Esta idea de una sociedad así, nueva y perfecta, perturba por tres razones principales, que el autor menciona a continuación.
1. Esperanzas en los cambios de estructuras
La primera razón es un cambio. Esa nueva sociedad que se dice liberada no tiene su fundamento en los esfuerzos morales de cada hombre. La nueva sociedad buscada está sustentada en las estructuras que para ella se han diseñado.
La desilusión con la política ha movido a seguir buscando a la sociedad democrática perfecta por medio de un cambio en las estructuras de la sociedad.
Se critican las estructuras de la sociedad actual diciendo que ellas son injustas y que las estructuras de la nueva sociedad serán justas.
Pero esas nuevas estructuras serán realizadas igual que se diseñan máquinas que se espera sean perfectas. Se trata, por tanto, de una inversión de planos. Los seres humanos ya no serán el eje de la nueva sociedad y su lugar será tomado por las estructuras.
Estructuras sí, personas no
Para la nueva sociedad soñada el hombre es el efecto y no la causa de la economía. Esto niega la realidad y es falso, además de ser el verdadero sustento del materialismo.
Esta sustitución del hombre por las estructuras de la nueva sociedad, significa la renuncia de los seres humanos, de su esencia.
Es la negación de las nociones de responsabilidad y de libertad. Esa nueva sociedad representa, entonces, la renuncia de la conciencia y es así la tiranía completa.
📌 Ratzinger es claro en este punto: ni la razón ni la fe prometen un mundo perfecto. Ese mundo perfecto no existe, es una utopía, con la que es muy peligroso jugar. Los juegos utópicos son la fuente de los sueños anarquistas.
Es necesario tener valor y aceptar que no hay posibilidad de la perfección. Los programas políticos que parten de este supuesto de imperfección son morales. Y no lo son esos que creen en esa sociedad perfecta y posible.
Es necesario revisar nuestras creencias para quitar este elemento, incluso, ver a la misma predicación Católica para que excluya esos excesivos anhelos de perfección que nos llevan a una fuga de la realidad tratando de alcanzar lo imposible.
2. Sustitución de lo moral con nuevas estructuras
En segundo lugar está el intento de abandonar a la dimensión moral y sustituirla con estructuras que prometen garantías de justicia. La desilusión con la política motiva a buscar a la sociedad perfecta haciendo de lado a la moral y confiando en estructuras nuevas.
Este dejar de lado a la moral para confiar en el diseño de nuevas estructuras sociales tiene su origen en la unidimensionalidad con la que entendemos a la razón.
Tendemos a dar el nombre de razón únicamente a la razón cuantitativa, a esa que tiene fundamentos exclusivos en los cálculos y números.
Creemos que todo lo demás no es razón y está fuera de lo racional. Es ambición nuestra tener en las realidades y acciones del hombre la misma exactitud que en las ciencias físicas.
Hay, por esto, una renuncia a lo moral. Lo moral es abandonado por la técnica que sí se percibe racional, en cambio no a la moral.
Se llega a a creer que ya no hay bien ni mal, que todo lo que existe es una serie de ventajas y de desventajas que pueden coincidir en lo general con lo bueno y lo malo.
Pero aún así, el mal está hecho, pues la moral se ha dejado a un lado. Con esta mentalidad, también las leyes pierden su base y no se fundamentan ya en el derecho y la justicia. Las leyes cambian para ser un efecto de las opiniones que predominen en algún momento.
Y dice Ratzinger, el tener una moral fundamental es una cuestión de vida o muerte para nuestra sociedad.
3. No más trascendencia humana
La tercera de las razones es la destrucción de la noción de la trascendencia humana.
Al no sentirse trascendentes, los hombres sienten vagas necesidades de fuga, de búsqueda de sensaciones y vivencias que se cree son plenitudes de la vida. Pero que en la realidad están vacías de significado. Se da una huida hacia la utopía.
La democracia está amenazada, según Ratzinger, por esta pérdida del sentido de la grandeza humana.
Es una mutilación de la naturaleza del hombre y produce frustraciones, pues es obvio que a quien se priva de su grandeza se le hace víctima de esperanzas ilusorias.
📌 Ideas afines
Conclusión: aceptar a la imperfección
Termina el Cardenal diciendo que la sociedad es imperfecta no solo en el sentido de que sus instituciones son imperfectas. Lo mismo son sus hombres y mujeres.
Pero también es imperfecta en el sentido de que el hombre tiene necesidad de fuerzas exteriores a él para poder subsistir en su misma identidad humana.
El gran mérito de Ratzinger es el llamar la atención sobre las consecuencias negativas que tiene la noción de una sociedad utópica en la que sus estructuras sean perfectamente justas.
Eso significa perder la idea de que la persona es el centro y eje de la sociedad.
Otros lectores también leyeron…
Actualización última: